Imagínense a un tipo con una imagen bastante desmejorada, casi sarcopénica, y una vestimenta totalmente desaliñada, subido al escenario. Tan solo tiene a su banda y, eso sí, unos potentes altavoces —quizá sea el único exceso de todo el atavío— con los que hacer retumbar todos los alrededores. Ha entrado en escena y el camino que ha realizado desde bastidores, con toda seguridad, es el camino más largo que va a realizar durante toda la actuación. Se planta erguido delante de todo el gentío, en posición hierática, sosteniendo su guitarra eléctrica y las masas se debaten entre el silencio y los vítores, como ante una aparición.
Imaginen que, a pesar de todo lo dicho, su presencia escénica resulta arrolladora. La muchedumbre queda boquiabierta, hay gente de varias generaciones reunidas para presenciar la ceremonia sagrada a la que se han ido sumando adeptos a lo largo de décadas sin necesitar discográficas, promociones de discos, campañas publicitarias… nada. El escenario a duras penas lleva un cartel con el nombre de la banda, y no es por falta de medios. Es música, es arte, no necesita adornos. Porque es de la de verdad, claro. Y de los allí presentes no lo duda nadie: se ha convertido en el bardo de su tierra a golpe de himnos que han atravesado las rendijas de las almas que los han escuchado, haciendo que trasciendan aunque sea tan solo un instante. Ese es el poder del arte. ¿Cómo lograr algo así?
Imagínense que este tipo se erigió adalid del rock en Extremadura, una de las regiones menos dadas a que pudiera ocurrir algo así, y que para hacerlo tuvo que pedir por adelantado unas miles de pesetas a sus vecinos para poder sacar su primer disco; que su música trató de trasgredir todo lo inimaginable, incluso a los más trasgresores, y que, tras haberlo conseguido, se dedicó a cantarle al amor.
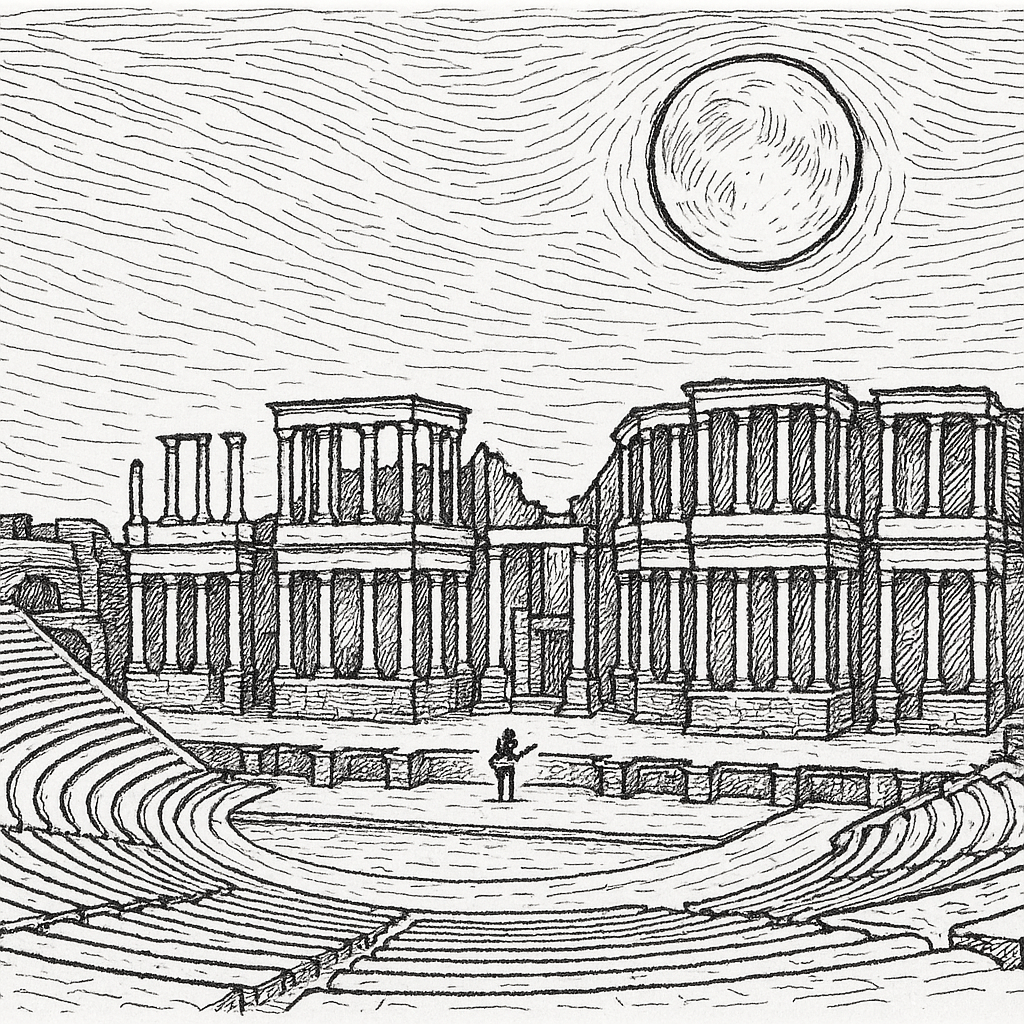
Imagínense que este cantante supiera desde el inicio de su andadura que el arte se encontraba en el amor, en la rabia, en lo salvaje y en lo romántico y que para alcanzarlo tan solo tuviera que seguir su instinto y alejarse de las mayorías porque estas son idiotas. Imagínense que desde un primer momento supiera que para poder transmitirlo como quería supiera que tendría que hablar como habla la gente, como siempre se hizo en su tierra, sin tapujos ni filtros, siendo un malhablado si es necesario, porque la poesía y el arte no entienden de modales, pero sí necesita de esa ley innata —como dijo Cicerón— para alcanzar las verdades universales.
Ahora imaginen que se apagan los focos y el artista se marcha porque ya terminó la función —lo avisó, aunque no lo quisimos ver: «quédate escuchando esta canción que yo me tengo que marchar»—, y el público queda allí, a oscuras, con el eco aún suspendido en el aire y la intuición de que, de algún modo, tendrá que seguir sin él, huérfano, al igual que han quedado huérfanos el rock, la poesía, el arte y Extremadura.
Disculpen por el socorrido «imaginen», porque cuesta creer que algo así haya sucedido de verdad.
Descubre más desde En el margen literario
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.


10 de diciembre de 2025 en 19:27
Bonitas palabras para el homenajear al mejor trovador que pudo de salir de una tierra machacada hasta los extremos más duros.
Me gustaMe gusta